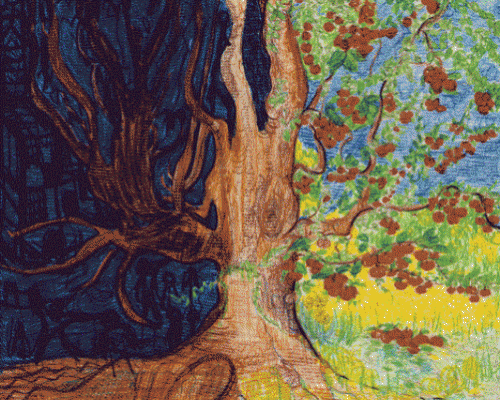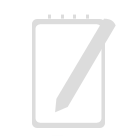PROEMIO
Si la semilla de trigo que cae en la tierra no muere, quedará sola, aislada.
Dijo entonces Jesús a sus discípulos: Les aseguro que si el grano de trigo
que cae en la tierra no muere, quedará solo y aislado;
pero si muere, se multiplicará y dará muchos frutos.
Juan 12, 24-26
En casi todos los evangelios canónicos escritos por los hombres del Señor, se narra cómo a veces estos no entendían la palabra de Jesús, en especial aquellas parábolas arbóreas sobre el mundo vegetal, la siembra, el surco, la semilla y los frutos. Al parecer solo los oídos atentos, la escucha, la atención y la espera de las mujeres que lo seguían en la orilla de los lagos y a la sombra de los olivares, la asimilaban como tierra fértil para que esa semilla bajo la advocación de la palabra concebida, fuera así gestada, floreciera y diera los buenos frutos.
En uno de los fragmentos apenas recientemente rescatado del conmovedor y poco conocido evangelio apócrifo de María Magdalena, uno puede «escuchar» las palabras de Jesús sobre la muerte y destrucción de la materia […] entonces el Salvador dijo: «Todas las naturalezas, todos los frutos y todas las criaturas se hallan implicadas entre sí, y se disolverán otra vez en su propia raíz, pues la naturaleza de la materia se disuelve en lo que pertenece únicamente a su naturaleza para renacer a la luz desde la redondez de la semilla. Quién tenga oídos para escuchar, que escuche».
Al abrir este libro desde su propio inicio o génesis y a lo largo de sus siete instancias: De la semilla y la luz, Del canto que muerde la raíz, Esta penumbra, Abba, Abba, Con el sudor de lo infinito, Arbórea y Del árbol que en ella muere, para mi asombro, se escucha en la voz de otra mujer llamada también María, este soplo original y primigenio que se expande, retomando el fragmento evangélico perdido, para prolongarlo a la luz de nuestros días como un árbol vital: imagen movible y arbórea de la creación que no solo percibimos al escuchar con nuestros oídos su rumor, sino al percibirla con todos nuestros sentidos, sumergidos en ella hasta llegar al centro donde palpita la semilla, para crecer en el entendimiento y florecer. Abro las ramas a lo extenso, la luz roza las hendijas del pecho […] La voz es un árbol derramado, abre la garganta con el crujido de sus hojas, canta como una antigua mujer. Una voz es un tallo erguido, una rama extendida entre cielo y abismo una hoja que grita gimiendo en pasadizos subterráneos. Crece la voz latiendo, una sílaba se extiende y resbala, crece con savia entre las venas, árbol voz de gemidos inaudibles que hurgan para descubrir manantiales, para llegar al centro donde nace la luz. Voz no es palabra, es árbol sonoro, nos dice le nueva evangelista. Así, desde la eclosión iniciática del alma, durante el recorrido anímico que propone este libro, alcanzaremos el tiempo de los frutos: dulzura antigua y renovada que irá surgiendo de su boca en forma de cantos y aromas esparciéndose en el viento. He aquí pues la continuación del buen mensaje, de la buena nueva, del evangelio, evangelium o euangelion de lo femenino: todo el misterio de la creación, cuya metáfora en términos humanos se encarna en la mujer cuando esta se hace madre, se deja penetrar el cuerpo y el alma como la tierra para concebir y acoger la semilla que en ella morirá para transformarse desde la oscura soledad de la raíz, en algo más grande: un árbol con su carga de frutos.
En otro evangelio canónico, San Mateo [13, 31-35] se puede leer y escuchar: El Reino de los Cielos se parece a un grano de mostaza sembrado en el campo. En realidad, ésta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece será el más grande de los vegetales y se convertirá en un gran árbol, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas.
La semilla es la palabra de Dios nos dice a su vez San Lucas [8:11-15]. Con esta parábola vegetal, los evangelistas, los profetas, los chamanes y gurúes de casi todas las culturas, esos jardineros que sembraban y cultivaban las extensiones del alma, hombres a veces confundidos, pero siempre iluminados con el esplendor de la belleza; punto centrípeto y a la vez centrífugo donde todo confluye; el arriba: la sabiduría o Sofía y el abajo: el reino, la materia, la madre. Así, sabiduría, belleza y materia estableciendo la trinidad sagrada del eterno femenino, como base continente del árbol de luz y de todo lo creado. Casi todo aquello que exprese lo sagrado tiene su hito hipostático en la palabra, el oído y el alma: escuchar, poner atención y esperar, como gesto de esa entrega, de ese abrirse.
Desde Eva, el fruto y el árbol, la muchacha llamada María que a los pies del árbol recibe el saludo de Bendito sea el fruto de tu vientre, hasta la María Magdalena enamorada que a la luz del alba se encuentra con su jardinero resucitado, los ciclos e instancias arbóreas de la vida-muerte-resurrección, se revelan a través de lo femenino gestante. Cerrar los ojos del cuerpo para escuchar y gestar en la humildad amorosa de las sombras: de tener ojos miraría hacia lo oscuro, hallaría alivio detrás de la tibieza, en su lugar solo tengo un silencioso camino de agujeros donde la vida fluye lenta a ras de mí con el arrullo clandestino de la savia. Respiro bebiendo la simiente del sol rayo a rayo, destilo el licor que me recorre mientras el fruto estrecha mis entrañas, es un extravío que aguarda en la ceguera.
En este libro, lleno de alegorías, nuestra poeta también se ahonda en el éxtasis de ojos cerrados, en la escucha enamorada, en la concepción que nos revelara el evangelio de la Magdalena, esta vez asumiendo sin filtros la voz del árbol sonoro, replicando desde lo más hondo de sí misma el hilo, el cordón y la trama que ha venido tejiendo la visión femenina de la creación. Ana María Hurtado se hace cuenco resonante y se abre amorosa en este libro al modo de la primera evangelista y de esa otra gran mujer contemporánea: la mística Simone Weil: Poner atención es una forma de amor que hace que las cosas se vuelvan luz. De esta manera, Simone Weil en una alegoría vegetal de extrema belleza revela que en el ser humano hay una semilla de gracia sobrenatural. Es una semilla divina oculta en el corazón en su centro: una semilla de amor sobrenatural que ha caído en la base de la columna vertebral donde reside el alma vegetal. Según Weil, para los antiguos semilla y savia eran sinónimos, comparando así la columna vertebral del ser humano con un árbol, como réplica perfecta del Árbol de la Vida de la mística hebrea, donde masculino y femenino entrecruzan sus ramas desde y hacia el centro inefable que une el cielo y la tierra. Para esos mismos místicos visionarios, ello era posible solamente bajo la presencia de la intermediaria, de ese Ella como aspecto femenino de la divinidad, La Shekinah.
La trinidad hipostática Padre, Hijo y Espíritu Santo solo tiene sentido en su resonancia con la trinidad del eterno femenino, que rige y determina el proceso de creación. No hay alma o espíritu, no hay «Reino de los cielos» sin que esos procesos tengan su origen, su gestación, su nacimiento o sus renacimientos, y sobre todo su proceso nutricio, en lo femenino. No advendrá la Gracia del amor, no habrá esplendor de la luz, si en su descenso y su gravedad o gravidez, no encuentran esa vasija que los pueda contener y revelar.
Mucho antes de esa visión mística del Árbol de la Vida —tan exquisitamente elaborada por los cabalistas— lo femenino y el árbol constituían la unidad dinámica desde donde se desplegaban las múltiples realidades de la creación, en secuencia transformadora e incesante, como símbolo visible y material del Logos, Verbo, Ruah, Saut o Shabd devenido en semilla o Logos Espermatikós que significa difundir o derramar. Para los antiguos Estoicos los principios creadores de la physis, se desarrollan desde la potencia de los logoi spermatikoi hasta la eclosión de todas las cosas: El pneuma contiene las semillas de todas las cosas, y todo cuanto existe, ha existido o existirá, está contenido en dichas semillas, de tal forma que la realidad es un despliegue transformador de las potencialidades contenidas en ellas.
Esta visión se extiende con San Justino como potencia seminal que contienen la materia visible en forma de «semillas» que se siembran en el Alma a través de la escucha atenta. Para San Agustín, en esta palabra derramada están latentes los elementos cósmicos del mundo creado, como semillas de todas las cosas que nacen a la vida. Según él, La Divinidad creó el mundo por su palabra, y depositó en la materia [madre, tierra o Reino] las potencias seminales de todos los seres futuros. Por ello, todas las especies vivas son inmutables, se corresponden con las ideas divinas y están en la materia desde la creación, para nacer, vivir, morir y renacer. Escucha, él habla de los surcos, afina el oído, hasta el más acá del último latido, hasta que el cuenco de la mano reciba la caída de las hojas, el declive, escucha, la voz rugosa de los muros, el canto escondido, flor que persiste entre las ruinas.
***
Sitúate en el centro: lo verás todo al mismo tiempo.
Lo que sucede ahora y después,
aquí y en el reino de los cielos.
Angelus Silesius
Este libro está escrito desde el centro y a la vez nos sitúa en el centro. A esa maravillosa afirmación de Silesius, podríamos agregar que el centro es lo femenino, la matriz, la madre, la materia y la tierra. Vida, muerte y resurrección en eterna dinámica gestante. La vida saliendo inexorable desde su centro oscuro donde todo lo que en ella muere regresará para renovarse de manera incesante. Como vida inagotable equivale a inmortalidad, la muerte será en todo caso una instancia que necesariamente debe ocurrir dentro de ella, como esa semilla que muere en la sombra para devenir de nuevo vida en el árbol. Según Mircea Eliade, esa visión de eterna sucesión de «vida y muerte» se traduce ontológicamente por «realidad absoluta» y el árbol como metáfora viviente de dicha realidad [centro del mundo]. El simbolismo de su forma vertical, lo revela como el arquetipo universal del centro y eje del mundo creado.
Por esa maravillosa sincronía del seguro azar, palabra, semilla, árbol y libro se integran en estos textos, en este evangelio escrito en fibra de bambú. Libro —del latín liber— significa literalmente: «parte interior de la corteza de los árboles», como primer soporte de la escritura. El culto a los árboles y a los bosques —ambos elementos femeninos y símbolos de los primeros y más antiguos alfabetos— se encuentra presente en casi todas las cosmogonías humanas de manera asombrosamente unívoca. Desde las Diosas y Reinas del cielo en sus múltiples advocaciones: Ashera, Astarte, Inana, Ishtar, Anat, Isis, hasta las Diosas de la madre tierra, Gaia, Dryad, Deméter, Flidais, Yggdrasil , Yemayá e Ixchel, el Árbol de la Vida ha estado floreciendo. En los bosques antiguos, la presencia de los árboles sagrados que simbolizan la dinámica de la creación, como el fresno, la acacia, el árbol del Bodi y el roble, se ha venido desplegando esta fuente de sabiduría y de misterio que, por ello, se expresa con toda su carga en la palabra escrita: el libro sagrado.
Desde aquel primer poema escrito en papiros del que se tenga memoria, como lo fue el poema de amor que la sacerdotisa sumeria, dedicada al culto de la diosa Inana, escribiera como epitafio a la tumba de su amado el Rey Shun Shin, la palabra ha marcado y determinado la sacralidad de la vida misma a través de ese evento tan dramático como lo es la muerte. La muerte pues no es un separarse del mundo, sino un hundirse en él, nos decía conmovido el poeta Cardenal, porque, aunque los cuerpos materiales regresen al polvo y a la tierra enamorada, su esencia quedará colgada como el aire en las ramas de los árboles y en la luz del cosmos a través de la palabra; esa palabra que al decir del poeta griego Yorgos Seferis, mantiene la forma del hombre, aunque el hombre se haya ido, dejando de existir.
Más allá de la imagen integrada —palabra, semilla, árbol y libro— que se revela en la figura del centro, en este caso la materia, la madre, la matriz, Teilhard de Chardin en el libro El fenómeno humano, en el capítulo El Árbol de la vida y el hilo de Ariadna, nos revela que el universo está en constante evolución y desarrollo, y el árbol de la vida representa la evolución de la conciencia humana hacia la unidad divina. La evolución no será entonces solo un proceso biológico, sino también un proceso espiritual que lleva a la humanidad a una mayor conciencia y unidad con Dios. De esta manera, el árbol de la vida es un símbolo de la evolución espiritual y la unidad divina.
Por su parte en el Talmud, como semilla oculta en el misterio de su centro oscuro y fractal, se encuentra el secreto más preciado sobre la naturaleza de la creación: El Zeraim o libro de la germinación, también conocido como Tratado de Semillas, uno de los siete tratados del orden de Zeraim en la Mishná. En este libro, se mencionan las leyes que rigen la dinámica milagrosa de la agricultura, incluyendo la semilla, la siembra, el cultivo y la cosecha. En una lectura simple y periférica, pareciera que este tratado se refiere de manera literal al proceso de la agricultura como tal y su relación con la actividad del hombre. Sin embargo, y de manera asombrosa y en correspondencia conmovedora, el Zeraim —Las semillas, las germinaciones y los procesos vitales— debe leerse junto con la trinidad que lo conforma, pues se encuentran perfectamente secuenciado y relacionado con el libro del Moed —la simbología del tiempo, los ciclos y las conmemoraciones— y de manera especial con el Nasim, o libro de las Mujeres —los vínculos, las relaciones, la unión—. Esto es finalmente revelado en el Bahir o libro de la claridad donde la creación es simbolizada, más allá de lo literal, en una alegoría profundamente femenina que establece la relación entre la mujer y la tierra como vaso alquímico donde se cifra la creación. La Matriz o el centro más oculto y oscuro que porta la mujer como símbolo del reino de todo lo visible y de todas las cosas, será la vasija donde se realizará la coniunctio o la unión de los opuestos, la manifestación viviente de los ciclos y las fases de las dinámicas, sus correspondencias, la culminación e integración total de los aspectos opuestos de la naturaleza. Debo ocultar mi corazón, no desplegarlo, recoger sus semillas, esconderlas bajo el ala, dejar que se encojan, se constriñan hasta hacerse minúsculas. Que ni siquiera el rumor del viento sucumba sobre su faz rugosa ni el paso de la lluvia sobre la piel ausente, engendrar el deseo en la ceniza -polvo eres- respirar hacia adentro la estrechez misma en la garganta, reducirlas a polen fermentado, a la espera.
Asombrosa la relación que la secuencia de este libro en sus siete instancias tiene con los siete días de la creación, en la narratio que nos revela el Bereshit, o con la historia que nos narra el Talmud sobre la mujer llamada Kimchit, «madre» de siete hijos, todos ellos sacerdotes que servían en el Templo de Jerusalén. Cuando el menor fue nombrado Sumo Sacerdote, ella bailó en éxtasis ante el rey. Cuando este le preguntó por qué danzaba así, ella respondió que era un ritual de la creación y el renacimiento que el rey David —vestido de mujer— danzaba en el mes de Nisan , en la consagración del equinoccio de primavera. Que de su esposo agricultor y jardinero había dado a luz siete hijos sacerdotes del Señor. Y así siguió danzando hasta el anochecer en la tierra que estaba aledaña al Templo bajo la luz de la luna llena. Imposible no referir las palabras de la danzarina Sonia Sanoja cuando a razón y sentido de estos rituales femeninos que recrean y celebran la creación nos dice en su libro A través de la danza: La mujer va hacia la tierra. La mujer es en la tierra. La tierra es la casa de los muertos. La mujer es el recipiente de la vida. La mujer trae vida. Sembramos a los hombres en la tierra para que se hundan en la muerte. Sembramos la semilla en la tierra para que reviente la vida.
A lo largo de este libro estaremos en contacto directo con la fuerza y la belleza telúrica de la madre tierra, sus pulsiones, su animalidad viva, la madriguera, el nido, la mordedura y el llanto de lo recién nacido, el ritmo de la matriz y del corazón, lo simbiótico, el desprenderse el fruto de la rama, lo nutricio de la propia sangre devenida en alimento, del sacrificio, la soledad y la pérdida que deja el cuenco vacío, el reclamo por el retorno y la plenitud seminal de la semilla, de lo paterno pues la horizontalidad gime y reclama, la pérdida de lo acogedor simbiótico, de la casa, de las sombra generosa, del ser arrojados a la intemperie y a la luz inclemente de los días, la melancolía oscura por la madre. Soy hueco y madriguera, grieta verde de musgo, canto donde echarse, eres lengua latido, lames lo herrumbroso, hasta el brotar de gémulas, soy surco y hambre, hurgas el pecho, el cielo desgarrado y allí en el sin lenguaje, bebes de mi víscera, hasta descubrir el aullido, hondo hondo hondo, abres la osamenta, corazón madre, animal tibio entre las manos.
En una referencia de gran potencia poética, este libro no solo nos narra el proceso abstracto e inefable de la creación bajo la alegoría del árbol. También nos narra el drama de lo encarnado, del aquí, del ahora, del Reino de la materia visible. Del hombre desprendido, criatura que ha perdido su imagen y semejanza con la divinidad, y su necesidad de reencontrar ese centro perdido. Edén soñado del cual es arrancado por la ley del padre. El hombre pasará la vida entera peregrinando en busca de esa unión, esa restitución: apocatástasis necesaria que devuelve lo puro y virgen en su estado original. La diosa del cielo, la gran madre nutricia, la generadora de las formas múltiples, devendrá así en la Virgen Negra, doncella inmaculada, la casa recobrada y el regreso del fuego femenino del hogar, la Hestía: ella es el fuego, de su vientre a mi vientre, la lumbre que perdura, ella está abierta, herida como un árbol, una rendija de musgo, deja pasar el rastro de los días, en el umbral desnudo, la lengua se embelesa en su pecho, ella es el fuego, que alimenta y consume… Nigredo desde donde empezará de nuevo la alquimia transformadora y transmutante de todo lo viviente.
La pérdida de los bosques sagrados, sus cúpulas arbóreas y llenas de luz en lo alto de las ramas, será sustituida por las catedrales y su oculta alquimia, siendo tal vez una de las más resaltantes la catedral alquímica de Nuestra Señora en París, advocación representativa de la virgen negra con su propio bosque elevado que respira en su cúpula central: un entramado formado por 1.300 vigas, cada una de las cuales procedía de un árbol distinto. De allí su nombre «el bosque» por cierto, recientemente consumido por el fuego del hombre posmoderno en su versión más radical. Ya en las culturas antiguas, los bosques se constituyeron en catedrales, en recintos sagrados, en el espacio de veneración de la diosa madre-tierra, donde se celebraban los rituales de los matrimonios, los nacimientos y las muertes, la consagración de los ciclos de las estaciones, los solsticios y equinoccios y el tránsito de la luz. Pero será en la llamada Edad Oscura [curioso retorno a lo simbiótico] en pleno medioevo, donde el hombre en su afán por alcanzar de nuevo el cielo desde la tierra, erigirá estos monumentos anónimos por la gloria del Señor, pero casi todos bautizados con los nombres de las vírgenes negras en sus múltiples advocaciones. La propia autora de este libro, la nueva evangelista, en un ensayo poético anterior nos decía que: aparece ante mí una catedral de esas que se levantaron progresiva y lentamente durante cientos de años, que apuntan al cielo con sus erguidas agujas y se aferran firmes en la tierra con sus arbotantes y contrafuertes. Y sobre todo las vidrieras y rosetones que a través de su juego de cristales propician la entrada de la luz en sus diferentes momentos de intensidad, los múltiples juegos de colores que hacen posible la incitación al éxtasis a través de la conexión de la belleza terrestre con la inacabada belleza del cielo […] ese territorio transicional en el cual nos movemos entre contradicciones. Lugar donde somos testigos de la coincidentia oppositorum de la tierra y el cielo, lo que el místico de Al andalus, Ibn Arabi, llamó «el espacio divino de la interconexión».
Elocuente por demás el hecho de que la autora en la referencia poética de las catedrales haya escogido el molino —símbolo de transformación alquímico— de la Basílica de María Magdalena en Vezelay y la catedral de san Lázaro, muerto y resurrecto, que se encuentra en la ciudad de Autun. Asombra aún más el hecho de resaltar la conmovedora «matanza de los inocentes», alegoría del sacrificio de la semilla y la muerte de lo ya nacido, como paso necesario e indispensable para que persista el nacimiento de algo más grande o el Árbol de la vida.
La manzana inventó el pecado original, la gravedad, el veneno y el sueño de Blanca Nieves. y ahora vedla yace tan redonda y tranquila, como inocente olvidada de su piel y del árbol que en ella muere, nos dice Ana María. Y asombrosa también las relaciones de este libro —las epifanías sobre el número siete, las catedrales, la alquimia, lo verde vegetal, el proceso alquímico, los bosques, el árbol, el fruto, en este caso la manzana y finalmente la coniunctio que convierte la muerte en vida— con el extraordinario libro A la sombra de las catedrales que el místico Robert Ambelain escribiera sobre los orígenes de la filiación iniciática, las vírgenes negras —o blancas— y la alquimia femenina de la creación. En el análisis que este hace del cuento Blancanieves —1812 Jacob y Wilhelm Grimm—. El Albedo, en este caso Blancanieves, es arrojada al bosque nocturnal —lo verde vegetal que se traga el fuego del sol— bajo sentencia de muerte -el Nigredo-. La misericordia de lo masculino natural encarnado en el cazador verde, la deja dormida a la sombra del árbol más grande del bosque. Blancanieves, doncella y virgen, la minera del oro, la que desciende al inframundo, es despertada por siete gnomos [del griego gnosis: conocimiento] que representan el aspecto de la materia mineral en sus siete prolongaciones —los 7 metales—. Finalmente, después de una muerte aparente tras haber mordido la manzana, tendrá del príncipe el beso alquímico, el Rubedo, el fuego y el mercurio o piedra filosofal. De su muerte y de la unión resurgirá el oro de su entrega solitaria, como extensión de la vida renovada más allá de sí misma en muchos hijos: la multiplicación hermética obtenida con la Piedra es conforme con el Creced y multiplicaos del Génesis.
***
Y por eso existe la suprema bendición en forma femenina.
[Et ideo est summa benedictio in feminea forma].
Hildegarda von Bingen
Bajo la bendición de este epígrafe final, sería imposible para mi alma de poeta y músico, como lector de estos textos y como escucha de estos cantos, no establecer a modo de renovada epifanía, lo que con certeza es la referencia más conmovedora y nuclear de los misterios que se develan en este libro. Desde la temprana juventud —y ahora en mi edad dorada— mi aproximación poética y vivencial con lo femenino, unívoco y al mismo tiempo múltiple, se sembró, se gestó y se nutrió en el centro de mi ánima, como si fuera una semilla, en mi encuentro abierto y generoso con esa mujer llamada Hildegarda von Bingen. Fue a través de la lectura de sus visiones —en especial el Liber divinorum operum] y la escucha amorosa de sus cantos —Symphonia armonie celestium revelationum— que pude conectarme con el Alma del mundo y su Elan Vital, entender mi soledad y convertirla en plenitud, transformar la melancólica evocación del oscuro refugio y el desamparo cegador de la intemperie, en el esplendor extático de la naturaleza entera, donde el yo sufriente muere para resucitar extendendido más allá de mí mismo.
Dios creador tuvo que replgarse sobre sí mismo, el eterno sacrificio de hacerse pequeño, vasija, cuenco para que la creación tomara el espacio y la forma. Leyendo la «trinidad» de poemas en prosa que componen la instancia «Arbórea» donde nuestra nueva evangelista deja el rigor vertical de la gravedad para ahuecarse, hace que a su vez, yo me acuenque con ella para regresar transido a mi alma niño que retorna de nuevo al centro de la atenta escucha y vibrar con ese diálogo entre ambas mujeres: Ana María Hurtado e Hildegarda von Bingen. A su vez, escucho como cada una de ellas establece un diálogo carnal y corpóreo entre una mujer y la naturaleza vegetal que la contiene. Los árboles me envuelven y siento la humedad en chispas que voluptuosas e ingrávidas se elevan. Los troncos exhalan un vapor que invade las hendijas del cuerpo y quedo transformada en puro aliento vegetal […] gravito en esa humedad y siento su caricia en la lascivia de la lluvia […] el bosque de caobos y bucares va emergiendo hasta que la atraviesa, hasta hacer de ella un tupido tejido de aromas, ahora la ciudad se ha convertido en multitud de verdes y muestra su amplio vientre de meretriz preñada de acacias y apamates. El cielo de otro mundo despliega su lengua sobre mí, soy lamida y besada, me ofrezco y recibo ese beso hasta el ahogo […] Impregnada de luz se hace posible la ruptura y soy parida hacia adentro, allí donde el pulmón es un arco pulsátil, allí donde fluye la sangre bajo la cornisa de hojas […] Siento la transparencia de mis miembros, las gémulas resplandecen desnudas, […] mi boca tiene una costura de limo y musgo, el poro se rasga, un canal de savia me aprisiona […] nos dice Ana María, resonando con la santa cuando nos revela: esa vibración con la cual resueno. Lo que me hace entender al árbol. todo está vivo por la gracia del «Anima Mundi». La mujer y el hombre en su unión revelan el secreto […] Tan pronto como la tormenta de la pasión se levanta en un hombre, este es arrojado hacia ella como un molino. Las entrañas de ella son entonces, la fragua que enciende, entrega y mantiene vivo su fuego. Esa fragua luego transmite el fuego a los genitales masculinos y los hace arder poderosamente como un tronco de árbol. Y ella, su pareja está lejos de ser un recipiente insensible. Cuando la mujer se une al varón, […] Y cuando el semen ha caído en su lugar, ese fortísimo calor lo atrae y lo retiene consigo, e inmediatamente se contrae la matriz de la mujer, y se cierran todos los miembros que durante la menstruación están listos para abrirse, del mismo modo que un hombre fuerte sostiene una cosa dentro de la mano. Continua Ana María: arropada por el torso de los árboles. Contemplo las gotas que caen y se elevan, se deslizan sobre mis cabellos y mi frente, se precipitan sobre las mejillas. Paso mi lengua alrededor de la boca, lamo los diminutos riachuelos, las hebras que resbalan y aparto mis labios para saborear lo infinito. Siento la lluvia cabalgando a tientas sobre mí, me dejo llevar por sus senderos, las aguas se solazan, se acarician, me penetran, se amodorran, se anhelan, me respiran, me enjuagan, se enjugan, se gimen, me traspasan, todo mi cuerpo estalla y la belleza que va naciendo de tanta lujuria contenida se explaya […] La belleza me asalta. […] y crece un fluido rumor desde mi sexo, […] Y dice a su vez la santa describiendo la visión corpórea y plena de Eros del Ánima Mundi: […] Soy esa fuerza suprema y ardiente que despide todas las chispas de la vida. La muerte no me afecta, […] Soy la esencia viva y ardiente de la substancia divina que fluye en la belleza de los campos. Brillo en las aguas, ardo en el sol, brillo en las aguas, ardo en las estrellas y en todo el universo. Mía es la fuerza del invisible viento. Yo mantengo el aliento de todos los seres vivos, respiro el verdor y en las flores y cuando las aguas fluyen como seres vivos, eso soy. […] el fuego arde gracias a mi ardor. Todos viven porque yo estoy con ellos y yo soy parte de su vida. Yo soy la sabiduría. Mío es el tronar de la palabra que hizo nacer todas las cosas. Yo impregno todas las cosas para que nunca mueran. Yo soy la vida.
Hildegarda von Bingen, conocida como «la sibila del Rin», la santa abadesa benedictina era médica, sanadora, compositora inigualable de monofonías sacras, antífonas, sinfonías e himnos, descubridora de las frecuencias sonoras y de la armonía sonora del mundo vegetal, escritora, poeta y filósofa, científica, mística, líder femenina, pero sobre todo mujer en toda la extensión de la palabra, jardinera, naturalista y botánica. Recientemente nombrada «doctora de la iglesia» por el papa Benedicto XVI, realizó una de las obras literarias más completas y trascendentes de todos los tiempos. Destacan sobre todo sus «herbarios» y los libros de medicina donde trata de las correspondientes propiedades curativas de plantas, elementos, árboles, piedras, peces, aves, animales, reptiles y metales: Liber simplicis medicine o Physica y el extraordinario compendio sanador con una visión holística del cuerpo y del alma como un todo integrado: Liber composite medicine, o Cause et cure. Sus visiones en el mágico libro Scivias sobre la trinidad de lo divino y la extensión de la «sagrada cuaternidad» [precursora de CG Jung] expresada en la naturaleza y sus visiones sobre el hombre y el Ánima mundi en su obra magna Liber divinorum operum.
En esta instancia, quisiera tomarme el atrevimiento y la licencia —en especial para aquellos lectores que no la conozcan— de hablar de la mujer que es Ana María Hurtado: médica Magna cum Laude, doctora en psiquiatría, psicoterapeuta de formación freudiana y junguiana, maestra de la «palabra sanadora»; esa que también conoce y usa la frecuencia sonora de la voz y su capacidad de restituir la armonía y la integración del ser individual y sus correspondencias con el mundo, sibila y mística con estudios de teología fundamental, escritora, poeta y filósofa autora de varios libros premiados, científica, líder, pero sobre todo y al igual que Hildegarda, mujer en toda la extensión de la palabra, jardinera, naturalista y botánica.
Quisiera así, bajo la autorización indirecta de la autora de este libro [¡Ah, pequeña rosa! ¡qué fácil es morir para personas como tú!] y para establecer la necesaria trinidad, traer como aproximación a la feminidad, a la conmovedora Emily Dickinson, esa virgen cuya «blanca elección» la hizo devenir virgen blanca. Única mujer entre varones educada en La Academia de Amherst donde estudio literatura, religión, historia, geología y biología. Hablaba en perfecto griego y latín, por lo que fue proverbial su lectura de la Eneida del poeta Virgilio y el poema dedicado a la reina Dido: ¡Baja los barrotes, oh Muerte!, Llegan los rebaños cansados, Cuyo balido deja de repetirse, Cuyo deambular ha terminado. Tuya es la noche más tranquila, Tuyo es el pliegue más seguro; Demasiado cerca estás para buscarte, Demasiado tierno para decírselo. Al igual que Hildegarda y Ana María, Emily era jardinera, naturalista y botánica. Autora de un bosque poemático compuesto de 1.789 poemas y de un «Herbario» mezclando ciencia, poesía y botánica, donde recolectó, prensó y clasificó 424 especies de flores en una zona rural de Massachusetts. Hoy, el manuscrito es una fuente de investigación para botánicos y naturalistas de todo el mundo.
Hace ya unas cuantas lunas escuchaba a Ana María en una charla sobre el libro Mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Pinkola, en donde se citaba la poética reflexión, mujer, naturaleza y jardín del cuento ruso Vasilisa: A veces, para aproximar a una mujer a esta naturaleza, le pido que cuide un jardín. Un jardín psíquico o un jardín con barro, tierra, plantas y todas las cosas que rodean, ayudan y atacan. Y que se imagine que este jardín es la psique. El jardín es una conexión concreta con la vida y la muerte. Incluso se podría decir que existe una religión del jardín, pues éste nos imparte unas profundas lecciones psicológicas y espirituales. Cualquier cosa que le pueda ocurrir a un jardín le puede ocurrir también al alma y a la psique: demasiada agua y demasiado poca, plagas, calor, tormentas, invasiones, milagros, muerte de las raíces, renacimiento, beneficios, curación, florecimiento, recompensas, belleza. Durante la vida del jardín, las mujeres llevan un diario en el que anotan todas las señales de aparición y desaparición de vida. Cada entrada crea un alimento psíquico. En el jardín aprendemos a dejar que los pensamientos, las ideas, las preferencias, los deseos e incluso los amores vivan y mueran. Plantamos, arrancamos, enterramos. Secamos semillas, las sembramos, las mojamos, las cuidamos y cosechamos. El jardín es una práctica de meditación en cuyo transcurso vemos cuándo es preciso que algo muera. En el jardín se puede ver llegar el momento tanto de la fructificación como de la muerte. […] A través de esta meditación reconocemos que el ciclo de la Vida/ Muerte/Vida es algo natural. […] Tenemos capacidad para infundir energía y fortalecer la vida y también para apartarnos del camino de lo que se muere.
Necesario es, sin embargo, en el lugar sagrado que se constituye en la extensión del alma de una mujer, el derramar la simiente y la visión apasionada, pero esta vez arremansada del hombre que se extiende sereno en su horizontalidad. Así entonces nos dice el jardinero y filósofo Byun Chul-Han en su libro Silencio en el jardín: El tiempo del jardín es un tiempo de lo distinto. El jardín tiene su propio tiempo, sobre el que yo no puedo disponer. Cada planta tiene su propio tiempo específico. En el jardín se entrecruzan muchos tiempos específicos. Los azafranes de otoño y los azafranes de primavera parecen similares, pero tienen un sentido del tiempo totalmente distinto. En su obra Amor y conocimiento, Max Scheler señala que, «de una forma extraña y misteriosa», san Agustín atribuye a las plantas la necesidad «de que los hombres las contemplen, como si gracias a un conocimiento de su ser al que el amor guía ellas experimentaran algo análogo a la redención». El conocimiento no es una ganancia, o al menos no es mi ganancia, ni es mi redención, sino la redención de lo distinto. El conocimiento es amor. La mirada amorosa, el conocimiento al que el amor guía, redime a la flor de su carencia ontológica. El jardín es, por tanto, un lugar de redención.
Toda mujer tiene un jardín interior que se comunica con ese otro jardín perdido y anhelado…detrás de las rosas, donde habitan las almas de las mujeres. Así pues, la épica amorosa y vegetal de este libro, nos llevará desde el jardín del Edén y su árbol doble de donde fuimos expulsados, a ese jardín donde el ángel del Señor realizó la «anunciación», al conmovedor jardín donde Magdalena encuentra a su amado jardinero, al pequeño jardín donde Hildegarda escuchaba el concierto vegetal de la creación, al jardín secreto de la Emily, pequeña virgen blanca, para finalmente arribar al jardín aéreo y conmovedor de Ana María, con sus ursulinas, violetas, damas de la noche, orquídeas, anturios, begonias, geranios, lirios y bromelias, que como prolongación del cielo da hacia el cerro del Ávila caraqueño, donde cada amanecer vuelan las guacamayas, guacharacas y las águilas, atravesando los perfumes de las acacias y samanes a veces florecidos. Todavía está en la luz y en el aire el canto que, desde su terraza vegetal, ella arrojó en acción de gracias con la fuerte suavidad del último amanecer del año 2019 del Señor, que moría para renacer: El último día del año amanece con este azul: lo inmenso nos atrae, abre puertas que creíamos canceladas, va haciendo espacio para que nos sintamos eternos. Un cielo como este nos eleva hasta las márgenes del paraíso, ese diminuto regazo donde dejamos el equipaje y nos entregamos a la levedad. Creemos que hoy es el último día y mañana el reinicio, pero siempre estamos al borde de esta esfera. Sabemos que los dioses habitan las moradas del silencio. Siempre vislumbramos su mirada compasiva ante nuestra finitud. Que sea este delirio del comienzo el umbral iluminado hacia nuestro centro, hacia nuestra temblorosa nada, hacia el jardín que siempre nos aguarda.
Así pues, el jardín es el pequeño paraíso, el pequeño Edén que nos devuelva a la casa, a la niñez perdida, a la realidad del sueño, a la primera inocencia. La sombra de mi madre me conduce al territorio de los sueños, los postigos se abren, al gris azul de la montaña, a la calle con la ceiba desnuda, al minúsculo temblor del pájaro en la rama, más allá, el murmullo del patio atravesado de franjas de crepúsculo y de la espesa noche, volverás mirándola por dentro recorrerás el moho en sus paredes con los pulpejos ciegos y un ansia de sal en la garganta, los leves pasos que la acariciaron, te entregarán puntual a sus balaústres y estarás tú donde estoy yo agazapada con el vapor marino de la espera.
El jardín: espació de redención que nos salva de lo inconmensurable-abierto de la creación. Pequeño Edén cuyo umbral integra el bosque con la casa en su advocación más reveladora, la de la madre, el cobijo, la penumbra acogedora. La mujer-madre que domestica y arremansa a la Naturaleza. En su libro Poética del espacio, Gastón Bachelard nos revela la simbología de la casa como esa instancia o ser interior y también como símbolo femenino de morada, madriguera, nido, refugio, madre, contención y seno materno: El poeta sabe muy bien que la casa sostiene a la infancia inmóvil en sus brazos […] Las verdaderas casas del recuerdo, las casas donde vuelven a conducirnos nuestros sueños, las casas enriquecidas por un onirismo fiel se resisten a toda descripción. La casa primera y oníricamente definitiva debe conservar su penumbra. En el ensayo El mito poético para el Centro de Estudios Junguianos yo decía que: La primavera, es el encuentro de la luz y la sombra, cuyos rituales de consagración sin lugar a duda están ligados a los primeros ritos mistéricos en honor al eterno femenino que nace, vive, muere y regresa nuevamente a la vida…a los misterios de la Diosa Madre y que más tarde recorrerían los caminos sagrados de Eleusis en honor a las Diosas Demeter y Perséfone […] Demeter es el símbolo de lo femenino en la divinidad, la Diosa Madre, la fertilidad, los eternos recomienzos, el ciclo de la vida-muerte-resurrección. En definitiva, el eterno renacer y sobre todo el progresivo proceso de espiritualización de la forma y la materia. Sin embargo, también simboliza la validez de esa materia como tal, su sentido y su razón, siendo además la madre nutriente, la que enseña el trigo y la semilla, la que contiene todas las facetas visibles e invisibles de la naturaleza y sobre todo el pan que alimenta al cuerpo. Su hija Perséfone es una advocación de sí misma en una de las tres facetas de la Diosa, es ella misma desdoblada, aún virgen, en estado de eclosión, de potencia. El encuentro cíclico entra madre-hija, expresa el momento de la unión de la conformación del sí mismo, de la integración en un solo evento de todos los aspectos de la existencia. Esta Diosa Madre no representa simplemente a la tierra como elemento cosmogónico. Ella simboliza a la tierra cultivada, labrada, a la portadora de la semilla en todo su recorrido hasta la mano del hombre. Ambas caras de la Diosa actúan juntas para expresar el sentido verídico de la vida tanto corporal como espiritual. La sublimación-espiritualización del deseo terrestre. Ella no es la luz, sino la que muestra, la que ilumina. Sin embargo, también es la portadora del misterio, del secreto… «dichoso aquel que posee entre los hombres de la tierra, la visión de estos misterios»
He aquí pues la casa primera, original con su jardín palpitando en el sueño que nos salva. He aquí en los espacios de este libro abierto, a la mujer poniendo su alma como campo de resurrección para que nos sembremos en ella; tierra fértil, extendiéndose más allá de sí misma, en otro mundo, mujer devenida niña nuevamente, perdida en la soledad de las penumbras: no pertenezco ya a este mundo, he buscado refugio en una galaxia de hojas amarillas, donde las mujeres se preñan de los pájaros y amanecen redondas y febriles sin palabras, con el sudor de lo infinito.
Me conmueve entonces esta niña perdida, Kore hundida en el seno de la madre tierra como semilla que en ella muere, atrapada en la belleza de un jardín de narcisos, eterna virgen de las sombras, devenida Perséfone. Me conmueve al dolor de la madre, su replegarse, su eterno sacrificio, la casa perdida, el cachorro, la ausencia del arrullo, el cuenco vacío, la flor que sobrevive entre las ruinas. Me conmueve esa muchacha que me mira intensamente desde las páginas de este libro: muchacha entre espigas, que sólo desea la ceguera de la flor, el instante preciso de perderse… su mirada descubriendo la delicadeza de mi abismo, mi alma blanda y sinuosa el más allá del árbol de la vida.
Edgar Vidaurre